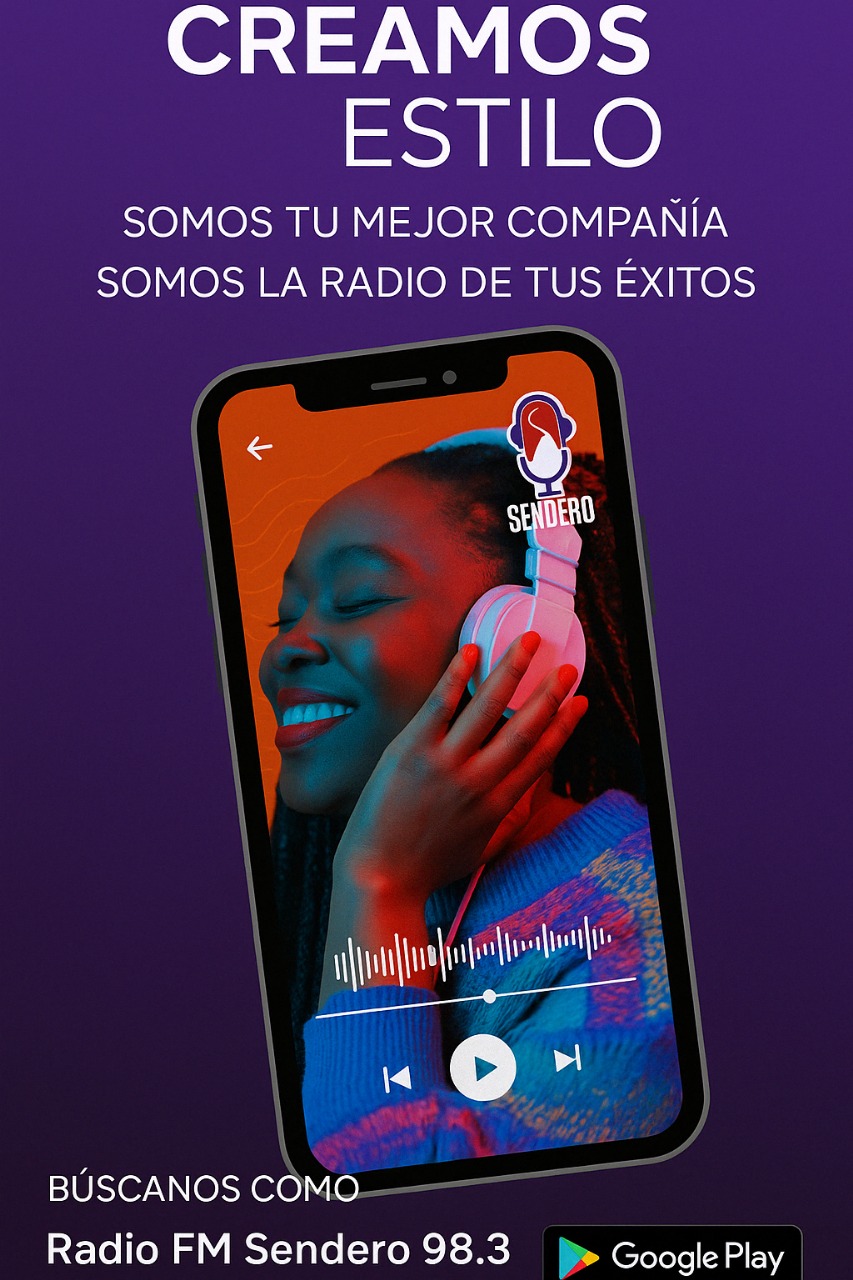No es casualidad que unas horas antes de que Bukele consolidara su hegemonía con una reforma constitucional para poder reelegirse indefinidamente, los últimos en resistir hayan sido los integrantes de una reconocida organización de derechos humanos, Cristosal, y uno de los proyectos periodísticos más serios y ejemplares de la región, El Faro. Sus integrantes tuvieron que salir del país para salvar su integridad.
Si hoy Putin puede hacer y deshacer a su gusto en Rusia, es porque este libreto se cumplió a la perfección. En 2012 se creó un registro de “agentes extranjeros” con los objetivos de controlar el financiamiento de organizaciones independientes, estigmatizarlas públicamente, convertirlas en sospechosas y expulsarlas del debate público. Inicialmente se aplicó solo a organizaciones que recibían fondos del exterior. Pronto se extendió a medios de comunicación, periodistas individuales e incluso simples voces disidentes. Para 2022 incluía a cualquier persona o entidad que las autoridades consideraran “bajo influencia extranjera”. Hoy cuestionar al Kremlin implica la pérdida automática de la libertad y el riesgo de morir a manos del Estado, como le sucedió al activista anticorrupción Alekséi Navalni.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló de un plumazo el registro de más de 5 mil organizaciones no gubernamentales, el 70% de todas las que había en el país. La gota que derramó el vaso fueron las protestas de 2018, cuando las organizaciones fueron fundamentales para documentar y hacer públicos los asesinatos, desapariciones y la violencia desmedida que el Estado volcó contra los estudiantes y manifestantes en general.

En Venezuela, el cierre del espacio cívico y electoral ha seguido una trayectoria similar. Mucho antes de que María Corina Machado fuera la enemiga número uno del régimen, fundó Súmate, una organización dedicada a la defensa del voto y a la observación electoral. Precisamente por ese trabajo fue acusada de traición a la patria y perseguida, en un anticipo temprano de la criminalización de la organización ciudadana. En 2024, se llegó a la “ley anti-ONG”, que le da al gobierno venezolano control total para autorizar o negar la existencia de una organización según su gusto. A pesar de ello, la coordinación ciudadana siguió siendo el talón de Aquiles del chavismo: si algo no le perdonan a Corina Machado, hoy merecidamente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, es que pudo demostrar con evidencias, voto por voto, casilla por casilla, que el régimen no tuvo más de 30% de los sufragios en la última elección.
Comienzan normalizando el abuso, desgastando a las organizaciones, aislándolas, sembrando miedo. No buscan únicamente silenciar una voz en particular, sino enviar un mensaje más amplio: investigar, documentar, exigir rendición de cuentas o acompañar a las víctimas tiene un costo personal y colectivo.
No distinguen entre organizaciones, causas o ideologías. El criterio no es la legalidad ni el interés público, sino la autonomía. Allí donde hay independencia, el poder ve una amenaza.
México no es ajeno a estas tendencias globales. Algo debería decirnos que una de las acusaciones más socorridas en los años recientes ha sido calificar a todas las organizaciones incómodas como “la mal llamada sociedad civil”. ¿Estamos caminando por una senda parecida a la descrita en otras latitudes?